Seguimos buscando
Se acuerdan del billete de 2 pesos? El que en uno de sus lados tenía una casa? Bueno, allí también excavamos, era la casa de Bartolomé Mitre.
La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, inició en
diciembre de 1998 obras de reparación en el Museo Mitre.
De acuerdo con la Asociación Amigos del Museo Mitre, quien financió los
trabajos arqueológicos (viáticos y viandas), fuimos convocados y se decidió
realizar el rescate y excavación, una vez levantados los pisos actuales, en lo
que fue el Escritorio de Bartolomé Mitre, hoy Sala 21 del Museo.
La acción de rescate se llevó a cabo entre los días 8 al 12 de febrero de 1999.
Se realizaron 9 pozos de sondeo y se decide abrir 3 transectas de 4 metros.
La arqueología de rescate surgió en las últimas décadas, en los países
desarrollados, como una respuesta frente a la permanente amenaza de
destrucción del patrimonio arqueológico por la realización de obras de distinta
escala, y consiste en la recuperación de los materiales arqueológicos
amenazados, antes de la iniciación de dichas obras. Y hay que trabajar rápido.
Un poco de historia del predio y del edificio
En el repartimiento de solares realizado por Juan de Garay al fundar la ciudad
de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, la
manzana que ocupaba el solar donde hoy se halla el Museo Mitre, fue como las
de la mayoría de la planta urbana, dividida en cuartos de manzana o fracciones
de unos 58 m. de frente cada una y se adjudicó a cuatro pobladores. Según
ese plano, le fue adjudicado también a Francisco Pantaleón, para huerta, la
manzana 211, ya que en el repartimiento de indios, efectuado en 1583, le
correspondió el Cacique Araqui, de nación chaná, con todos los indios sujetos
a su autoridad. Historia que suena conocida , no?
Del análisis de las escrituras posteriores surge que la casa fue edificada en los
alrededores del año 1785, por Doña Margarita Echeverría de Paz, a cuyo
fallecimiento pasó a manos de su hijo Don Domingo, abogado de las Reales
Audiencias de La Plata y Buenos Aires.
Y ahora, nos referiremos al contenido de un curioso expediente conservado en
el Archivo de los Tribunales, el que a la par de darnos detalles sobre la
enfermedad y muerte del Dr. Paz y Echeverría y hacernos conocer algo más
sobre la casa histórica, nos resultó de sumo interés para el conocimiento de los
orígenes de la profilaxis de ciertas enfermedades infecciosas en el Buenos
Aires colonial.
El 11 de abril de 1797, el Dr. Miguel Gorman, Presidente del Tribunal de
Protomedicato informaba, “que le constaba haber fallecido en esos días el Dr.
Don Domingo Paz y Echeverría, en su propia casa que le tenia en el barrio de
la Merced de calentura maligna, cuya enfermedad logra en la medicina el
segundo lugar después de la lepra, entre las mas contagiosas.”
En este expediente se ordenaba pasar a la casa mortuoria y previa
manifestación jurada de los que corriesen con los muebles, ropas y utensilios
usados por el finado desde el principio de la enfermedad, se procedería a
quemarlos, y a aquellos que no pudiesen ser devorados por el fuego, se les
quebrarían, sepultando sus fragmentos en la tierra. Debía también
desenladrillarse y picar las paredes de las paredes de la habitación, reponiendo
las “beldosas” previos sahumerios con pólvora, azufre y yerbas aromáticas.
Para que les cuento esto? Porque encontramos los pedazos de los revoques!!!
Y de otros materiales quemados y rotos!!
En cuanto a la operación ordenada para desinfectar la cámara mortuoria, era
también muy curiosa. He aquí las prevenciones o receta aconsejada entonces:
“Picadas las paredes y pisos en dcha. Pieza se hecharan los escombros en
paraje desviado del transito de las gentes, o sepultarlos hechando en esta la
tercera parte de las yerbas medicinales, como igualmente las flores ya. Los
ladrillos enteros, y medios pueden servir pa. Cercos o paredes expuestas al
aire. Hecho esto se tomaran quatro onzas de azufre en polvo; dos idem de
pólvora molida, y algo mojada, una dcha. De incienso y otra de almasiga que
se mezclaran, y dividirán en tres partes iguales: Item en salvia, romero, ruda,
de cada cosa de esta oreada o seca, se harán tres partes iguales, como
tambien de alucema, y flor manzanilla Se colocara en la dcha. vivienda un
brasero grande vacío,de expresadas, y sobre todo la parte correspondiente de
los polvos ya recetados.

Hecha esta diligencia se tendrá prevenida una bala
grande de yerro puesta en el fuego del carbón y hecha azcua, se llevara a la
vivienda y se arrojara en medio del brasero, teniendo cerradas las puertas
menos las de la precisa entrada que se cuidara cerrar con prontitud para que
no salga el humo ni perjudique a los operarios, dejándose cerrado por veinte y
quatro horas, cuya diligencia se repetirá segundo y tercer dia por el orden
prevenido para el primero , a cuyo efecto se tendrán preparadas pa. Cada vez
iguales porciones de yerbas, flores y polvos antedicho. El quarto o quinto dia
se abrirán las que se consideren necesarias asi la seguridad de la casa como
de la salud publica. puertas dejándolas de dia y de noche por el discurso de
una semana, a cuyo tiempo se revocaran las paredes, y techos blanqueándolas
con cal viva y se enlozara el piso, y todo lo que fuese de tablas se quitara y se
cepillara de nuevo como el canto de un peso fuerte de la grosura de ellos,
pasandolas despues con dos o tres manos de pintura, hechandose al fuego las
llabes, y herraduras y todo lo que fuese yerro, practicándose esta diligencia,
con asistencia del presente escribano, a quien se comete por las graves
ocupaciones de su Mt y evacuadas se dará cuenta para su nuevo
reconocimiento y demás prevenciones que se consideren necesarias así a la
seguridad de la casa como de la salud pública”. (Transcripción textual)
Interesante ver como se procedía en aquella época!! Y nosotrxs revolviendo
eso!!
Resumiendo:
Recién en protocolos de 1746 se han podido hallar documentadas las
operaciones de compra-venta del solar y casa histórica, ubicado sobre la
entonces calle de las Catalinas (Hoy San Martin entre Sarmiento y Av.
Corrientes)
Para 1821, cuando se realiza una tasación surgen datos casi exactos de cómo
era entonces la casa: tres cuartos a la calle y zaguán, de muros dobles viejos;
sala que mira al N, de muros dobles de adobe cocido; dormitorio; otro cuarto;
cuarto, pasadizo y altillo al E en el primer patio; dos cuartos mirando al E y un
pasadizo deteriorado; corredor mirando al S, con techos de azotea; cuarto en
dicho patio mirando al N; cocina nueva en el tercer patio.
Hacia 1826, uno de los cuartos de adelante, el que esta hacia el N, es utilizado
como local.

En 1844, su propietario (Halbach) cambia los techos y modifica el frente.
Para 1859, se cierra la puerta en la tercera habitación del frente, y se la
sustituye por la ventana.
En enero de 1869, sus partidarios obsequian la casa a Bartolomé Mitre,
después de terminar su presidencia, escriturándose a su nombre.
En febrero de 1889, la empresa Pablo Besana, inicia una serie de reparaciones
y la casa toma aproximadamente su vista actual.
El porqué de los datos anteriores
-los datos documentales y los datos arqueológicos pueden ser contrastados
uno con el otro.
-ambos tipos de datos pueden complementarse y llenar los espacios en blanco
donde cada uno necesita afianzarse.
-un conjunto de datos, generalmente los documentales, pueden dar impulso a
las hipótesis que luego son testeadas con el conjunto de datos arqueológicos.
-cada conjunto de datos puede ser usado para desenmascarar visiones del
pasado provistas por el otro conjunto.
No debemos perder de vista que el objeto de nuestras investigaciones no son
los documentos –escritos o arqueológicos- en sí, sino las sociedades que los
produjeron y de las cuales son los últimos representantes.
Las diversas actividades desarrolladas por una sociedad comprenden un
espacio total continuo y la vida cotidiana es una sucesión de contextos
constituidos por actividades que permanentemente generan contextos
arqueológicos.







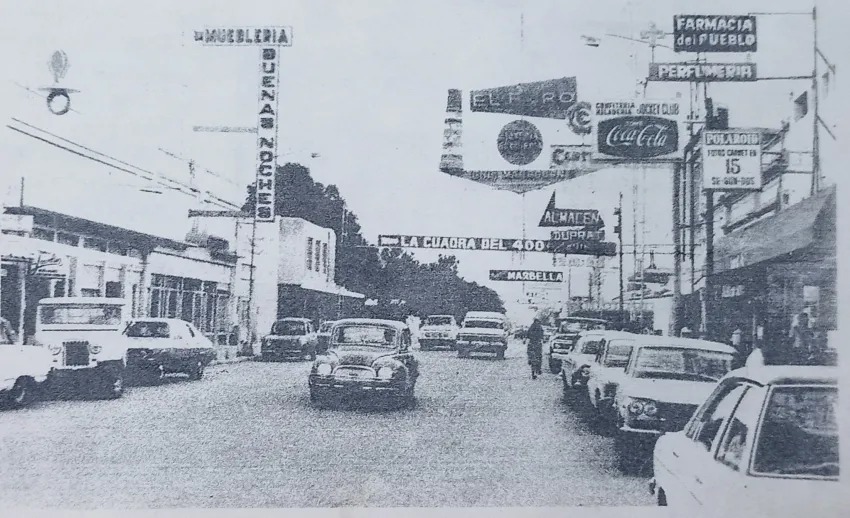








Leave a Reply